- La Colonia Estrella
- Elis Regina
- XXVI Encuentro de poetas “América Madre”
- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano
- Sergio Cuevas Avilés, Premio «Justo Sierra Méndez 2022»
- María Teresa Linares Savio
- El Universo del Circo Teatro Yucateco
- Consuelo Velázquez
- Nelson Camacho
- José Ruiz Elcoro
- Siempre la sonrisa de Lucy
- Félix Guerrero, Batuta de Oro
- Jesús Gómez Cairo (+)
Papelón

Papelón
Cuentan que en El Platanal, una población del Estado de Tabasco, México, en el año de 1930 nació un niño cuyo padre, ese mismo año, fue asesinado a balazos por eso que llaman “viejas rencillas”, es decir, una de esas enemistades que surgen entre dos hombres y que llegan a convertirse en verdaderas rivalidades. Fuera como fuese, lo cierto es que desde que vino al mundo el niño de nuestro cuento se vio rodeado de un ambiente hostil y desdichado.
Su madre, viuda a los treinta y dos años y con tres hijos que sostener, no era la mujer a propósito para darle ternura. No obstante, creen que el mote de “Papelón” por el que todo el mundo lo conoció fue una de esas raras manifestaciones de cariño que su madre tuvo con él. Fuera de eso, los recuerdos de su infancia estuvieron ligados a golpes y regaños.
“¡Papelón, no rompas los pantalones! ¡Papelón, no vayas a llegar tarde a la escuela!” Papelón a todas horas y en cualquier parte era el “hazlotodo” de su mamá, porque sus hermanos eran cinco y siete años mayores que él, eran casi unos hombres a su lado cuando apenas tenía nueve años. Con todo, su madre le inspiraba profundo respeto y la hacía objeto de toda la ternura que su corazón de niño era capaz de alentar.
Se llamaba Guadalupe y era muy hermosa cuando contrajo matrimonio. Las lágrimas y los trabajos que tenía que pasar para sacar adelante a sus hijos le marchitaron el rostro, al grado que aparentaba ya mayor edad. ¡Pobre mujer, se afanaba de verdad! Desde muy temprano se levantaba a lavar ropa y a cocer el nixtamal para las tortillas; luego, se ocupaba de preparar el desayuno; más tarde arreglaba la casa y todavía tenía que ir al mercado, el único rato de solaz para las mujeres de los pueblos. El trajín de mediodía era complicado y, aun así, siempre encontraba tiempo para planchar y remendar. Así todos los días.
Pero hay que agregar que, antes de que Carlos y Manuel crecieran y se hicieran cargo de los trabajos de la huerta, ella los hacía, porque dependían económicamente de aquélla que el padre les dejó como único patrimonio. Había que regar, cortar la fruta, empacarla y remitirla a los mercados, etc. La huerta, aunque pequeña, se distinguía en la población por la calidad de los frutos. No era difícil dar salida a la producción.
Ya grandes, Carlos y Manuel eran los encargados de la huerta. Papelón cursaba el cuarto año de la enseñanza primaria. La gente de pueblo los quería bien a todos, pero sentían por Papelón especial predilección, porque se habían acostumbrado a verlo trajinar por la calle para ayudar a su mamá. Casi todas las amas de casa lo ocupaban: “¡Papelón, ora que pases por el mercado, cómprame medio kilo de chile, de frijoles, de azúcar!”, etc. O bien llevaba noticias de un lado a otro: “¡Papelón! ¿Quieres decirle a Don Francisco, el de la tienda, que me mande las mercancías y que luego le paso a pagar?” Papelón era el nombre más popular de El Platanal y él se sentía muy orgulloso que así fuera y, además, de que lo ocuparan.
Para varias familias, las labores de Papelón eran indispensables. En esas andanzas conoció a Iliana, niña de hermosas trenzas, dos años menor que él. La familia de la niña vivía en el centro de la población, en una casa muy bonita. Era gente rica, sin problemas. Papelón, ante ella se sentía cohibido, pero a la vez sentía íntimamente no sé qué que le hacía pensar y preguntarse a sí mismo: “¿Me estaré enamorando de Iliana? ¿Qué es esto? ¿Será amor? ¿Así será el amor? Tal vez.”
La primera vez que los ojos de la niña se posaron en él con una mirada bondadosa, sintió que el mundo le daba vueltas. Rápidamente pensó que sus ropas estaban remendadas y le dio vergüenza; llevaba unos pantalones rotos y sucios. Ya esa mañana había gastado la mayor parte de su tiempo jugando a las canicas sobre la dura tierra de la calle. Después de escudriñarlo, la niña le sonrió como señal de aprobación, es decir, que no pasó inadvertido: le había caído bien. A boca de jarro le disparó esta pregunta: “¿Tú eres Papelón?”
– “Me llamo Rafael Caballero,” contestó, marcando significativamente la diferencia entre su nombre propio y el mote que cariñosamente le había impuesto su propia madre.
– “Me gusta más Papelón,” –advirtió la niña- “¡Yo siempre te llamaré de esa manera si es que no te enojas!”
– “¡Claro que no! Así me conoce todo el pueblo.”
Así quedó sellada la amistad entre ellos dos. Desde aquel día, tomó como sitio predilecto para jugar a las canicas con sus amigos el frente de la casa de Iliana. En esas ocasiones, aprovechaba llevarle a su amiga las mejores flores que escogía con esmero, aunque ella las tenía a montones.
Transcurrió el tiempo hasta que cumplió los doce años y terminó de estudiar la enseñanza primaria. Un año anterior se había fundado la escuela secundaria, y abrigaba la esperanza de estudiar en ella. Un día dijo a su madre:
– “Quisiera seguir estudiando y, si me lo permite, me inscribiré en la secundaria que recientemente instalaron en el pueblo.”
Su hermano Carlos, mirándolo con reprobación, le dijo:
– “¿Seguir estudiando? Los hombres no necesitan estudiar. Los hombres deben dedicarse al trabajo. Qué estudio ni qué ocho cuartos. Eso es puro pretexto, pérdida de tiempo,” –todo lo decía con la boca llena y con el derecho de estar como jefe de la familia, sentado en la cabecera de la mesa.
Papelón miró a su hermano mayor quien se había convertido en un mocetón de 19 años, de rostro recio y hermético. Hacía dos años que frecuentaba las cantinas y su mamá se pasaba horas enteras sin dormir por esperarlo, y temiendo por su vida. En El Platanal la gente anda armada y decidida a usar la pistola por el motivo más insignificante. Carlos no podía sustraerse a las costumbres de un pueblo, ni Manuel, que apenas tenía 17 años: ambos cargaban ya sus pistolas. Papelón en cambio, tenía pánico a las armas. Desde pequeño supo que la mayor parte de las muertes ocurridas en el pueblo eran ocasionadas con armas; sentía animadversión por ellas, pero no se atrevía a manifestarlo, porque entonces sería considerado como un cobarde y, además, le llamarían “gallina”.
Esa vez que su hermano intervino para decirle que no era necesario estudiar, sintió un poco de miedo, pero desistió de darle la razón a su hermano. Aunque con voz temblorosa, insistió…
– “¡Quiero seguir estudiando!”
La madre miraba a los tres, y algo ha de haber intuido del afán de Papelón para estudiar, porque intervino y dijo a Carlos:
– “Si Papelón quiere seguir estudiando, con lo travieso que es… pos yo creo que ha de ser por algo… ¿Por qué no lo ha de hacer?”
Manuel sonrió irónicamente, pero no dijo nada; se concretó a mirarlo de arriba abajo, como si quisiera hacer un inventario de las cualidades de Papelón. Fue cuando advirtió que no se parecía a ellos: era delgaducho y de piel blanca. Había salido más o menos parecido a la madre, las características de los caballeros en él casi no se notaban; sin embargo, el respeto que se tenía a la familia llegaba sin distinción para nadie.
Papelón continuó denodadamente en defensa de sus deseos:
– “Sí, quiero seguir estudiando, ¿por qué no me dejan?”
– “Que estudie pues,” –dijo Manuel de mala gana–, “más no por eso dejarás de cumplir con tus obligaciones en la huerta.”
Y así fue. Jamás fue un desobligado. Compartía su tiempo en trabajar, estudiar y visitar a Iliana, puesto que al final había conseguido que ésta fuera su novia. Cuando estaba cerca de ella se sentía en las nubes. Era uno de esos noviazgos inocentes, “platónicos”, de niños puede decirse, sin malicia todavía.
En el estudio no era un dejado, desde el primer día fue distinguido y sus calificaciones manifestaban su empeño por adelantar.
También le gustaba ser alegre y juguetón, pero esperaba para ello la hora de los descansos o estar fuera de la escuela. Tenía cierta gracia innata y una inventiva para las bromas y el juego, que le valieron contar con la simpatía de todo el pueblo. Eso, mezclado con el mote de Papelón, ya de suyo cómico, le cimentaban su popularidad.
En esa etapa de la vida de Papelón tuvo lugar el segundo acto trágico para la familia: su hermano Miguel llegó a su casa –era una noche de viento y lluvia, como aquella en que terminaron con el padre– con una herida en el vientre; había tomado parte en un duelo con uno de los hijos del que victimara al padre, “a quien le tenía ganas” desde hacía tiempo. Resultó muerto en el acto el otro, pero Manuel no tardó en ir a hacerle compañía: murió de peritonitis a pesar de la asistencia que le brindaron dos de los mejores médicos. Antes de morir, llamó a Papelón y le entregó su pistola:
– “Toma. Para cuando seas grande y necesites defenderte.”
Papelón tuvo que hacer un esfuerzo para retener aquella arma en sus manos: sabía que su hermano ya había segado una vida con ella. La pistola era la insignia de la virilidad, el distintivo de la hombría y, otorgada así, en el lecho de muerte de su hermano, ese acto era trascendental.
Luego se la entregó a su mamá y no supo más de ella hasta que murió. Bueno, mejor continuemos con el cuento.
La muerte de Manuel convirtió a Carlos en el jefe de la casa, y su madre volvió a llorar y llevar luto. Una vez, Carlos trató de hacerlo desistir de sus estudios:
– “Pa’ mí que eso del estudio es puritito argüende, disfraz de la vagancia,” –todo lo que decía iba junto con su actitud un tanto grosera, pegando con la mano derecha la cacha de su pistolón que traía al cinto calada.
Fue nuevamente la madre quien defendió a Papelón:
– “Déjalo que estudie, que aún es pequeño para que trabaje.”
Para Papelón, hacerse hombre era dedicarse a estudiar, prepararse para llevar una vida mejor. Ese año sacó las mejores calificaciones de su grupo, y así continuó hasta que terminó la secundaria. Tenía 15 años cuando eso aconteció. Carlos, para entonces, ya había matado a otro de los Tamayo, de la familia enemiga y, para evitar la acción de la justicia, se vio precisado a huir.
Pero un año después regresó al pueblo. Empezó de nuevo a frecuentar las cantinas, hasta que una noche lo llevaron a su casa entre cuatro hombres. El viento y la lluvia parecían haberse convertido en heraldos de la muerte. Carlos iba muerto; como Manuel, había bebido más de la cuenta y en duelo con el primo del hombre que mató un año antes, cayó definitivamente, para aumentar el dolor y el sufrimiento de su madre. Los ojos de ésta no lloraron, como si se le hubieran secado ya. Había quedado como trastornada; varias veces la sorprendió Papelón hablando sola o arreglando ropas de sus finados hijos y esposo, tal como si estuvieran vivos, mientras su pecho enjuto se sacudía al compás de unos largos y profundos sollozos secos, terribles… mucho más dolorosos que cualquier sufrimiento.
La pistola de Carlos seguía ahí, colgada en la cabecera de la cama, donde la madre la puso el día de su muerte. Ahí, en la mesa de noche, con la de Manuel, junto a las imágenes de los santos.
Papelón quería hacer algo por su madre y en una ocasión le dijo:
– “Madre ¿y si nos fuéramos a vivir a otro lugar?”
– “¿Cómo? ¿A dónde?” –preguntó asombrada. “Aquí está nuestra casa, nuestra huerta, nuestros muertos. No es posible, Papelón, quítate esa idea de la cabeza.”
Papelón miró a su madre que se consumía, la vio más vieja y agotada. Sin embargo, estaba acostumbrado a obedecerla, e hizo todo lo posible por olvidar la idea de abandonar El Platanal. Se convenció de que ella estaba materialmente arraigada a esa tierra, al pueblo que no le había dado más que sinsabores.
Papelón no pudo continuar sus estudios, no había preparatoria en El Platanal. Su tiempo ahora era sólo para la huerta y para Iliana, que ya se había convertido en una muchacha de 14 años, dueña de los ojos negros más hermosos de ese lugar. Era alegre y su risa, para él, era como el sonar de maravillosas campanitas de cristal que rompían el silencio de muy grato modo.
Papelón ya no se sentía bien en El Platanal: quería viajar, conocer la vida y aprender cosas nuevas. Al contrario que la mayoría de los muchachos de su edad, él no tenía ningún vicio, ni llevaba pistola al cinto, a pesar de que ya sabía que José, el menor de los Tamayo, se la sentenciaba.
Sus ansias de saber lo llevaron a comprar libros; acariciaba un proyecto noble: quería publicar un periódico en la localidad. Aunque con mucho trabajo, consiguió sacar el primer número. En él apareció un artículo firmado por don Rafael Caballero, y una columna de puro relajo y buen humor, escrita por Papelón, sus dos personalidades. A los 17 años, su pecho se había ensanchado visiblemente porque practicaba algunos deportes con la idea fija de dejar de ser el alfeñique de antes, y lo consiguió: era un poco menos que un toro lleno de vida. Seguía conservando aquella animadversión por las armas; para él, la vida de los demás era sagrada y digna de respeto. Nunca tuvo la idea de sostener duelo con nadie, era diferente de sus hermanos. No sentía odio hacia ninguno de los Tamayo, ni hacia nadie en especial, pero el diablo andaba suelto a fin de comprometerlo.
Una noche, asistió con Iliana y sus familiares a un baile. Mientras, juntamente con otras parejas, hizo su aparición José, bebido más de la cuenta. Alguien tuvo la precaución de avisarle a Papelón y, tan pronto se dio por enterado, abandonó el sitio. No obstante, algunas horas después oyó golpes fuertes en la puerta de su casa, y la voz de José que le gritaba desde afuera:
– “¡Ahora no puedes hacerte el desentendido! ¡Coyón! ¡Gallina! ¡Aquí estoy, defiéndete, vengo a matarte como se mata a los perros!”
En unos cuantos segundos, su madre ya estaba al lado de él, con la pistola de Manuel en la mano y con el rostro desfigurado por el profundo odio que le producía ver a José desafiando a su hijo.
A Papelón le temblaba todo el cuerpo de por sí, pero su grado de tembladera aumentó cuando escuchó que su madre le decía:
– “¡Salte y tírale! Aquí tienes la pistola de tu hermano.”
Entre tanto, Papelón se vistió y se dirigió a abrir la puerta.
– “¡Anda, toma la pistola!” –le dijo otra vez su madre–. “No es cosa de que te dejes matar así porque sí.”
Por unos instantes miró a su madre y pasó por su mente, como una rápida película, todo lo que aquella mujer había sufrido a causa de las desgracias y le asustó el brillo de sus ojos. Se hizo para sí la siguiente pregunta: ¿Qué tenía aquel pueblo que era capaz de convertir en bestias feroces a todos sus pobladores?
Tomó una determinación y, apartando a su madre, abrió la puerta.
Ahí estaba José, rodeado de alguna gente, deseando darle muerte fácil y rápida.
Sintió miedo, pero algo superior a él mismo se impuso y, yendo hacia él, le dijo:
– “¡Mátame si quieres, hazlo si en realidad te produce placer! Yo no quiero mancharme las manos con tu sangre ni con la de nadie.”
José lo miró con los ojos vidriosos por los efectos del alcohol, y escupiendo con furia en el piso silabeó:
– “¡Ga-lli-na!” – y, dando traspiés, se marchó.
Papelón se dio cuenta de que entre los mirones se encontraban Iliana y su madre.
Quiso huir porque había violado las leyes tradicionales de su pueblo, y sintió vergüenza: ante los ojos de todos, incluso de su novia, era un “gallina”.
Iliana se desprendió del brazo de su madre y fue hacia él. Tomándolo del hombro, y aunque su edad era de 15 años, su voz sonó como la de una mujer:
– “Has hecho lo que hace tiempo debió hacer alguien aquí en El Platanal. Estoy orgullosa de ti.”
¿Lo estaba realmente? Contesta tú que has llevado el hilo del cuento.
Esa misma noche su madre, arrepentida, le pidió llorando:
– “¡Vámonos, vámonos de este pueblo para siempre!”
Profr. Marcos Elwin Yerves Medina
Continuará la próxima semana…




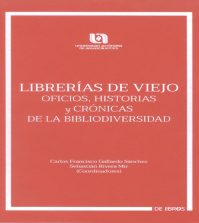






0 comments