- La Colonia Estrella
- Elis Regina
- XXVI Encuentro de poetas “América Madre”
- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano
- Sergio Cuevas Avilés, Premio «Justo Sierra Méndez 2022»
- María Teresa Linares Savio
- El Universo del Circo Teatro Yucateco
- Consuelo Velázquez
- Nelson Camacho
- José Ruiz Elcoro
- Siempre la sonrisa de Lucy
- Félix Guerrero, Batuta de Oro
- Jesús Gómez Cairo (+)
Invocación de Recuerdos
Invocación de Recuerdos
Caminó sobre una de las vías del tren. Los raíles estaban oxidados. Los maderos de los durmientes podridos, aquí no llegó la modernidad de los de concreto. Yerbas y arbustos por todos lados donde antes el tren pasaba por la mañana y por la tarde.
Un viento arremolinado se levantó. Sintió cómo a través de su cuerpo pasaba un torrente de aire fuerte, violento. Dentro de esta corriente pasaba el espectro, la visión de un tren; estruendos de motores, pitidos profundos, golpeteos y fricciones aceradas; voces de personas; él mismo dentro del tren con el abuelo; la luz del sol de las tres de la tarde; el tenate a sus pies, cubriendo con el papel periódico del domingo anterior el contenido; las sombras pasajeras de postes, tendidos de cables, ramas de árboles, y la escala de rieles y travesas a una velocidad incomputable.
También la vio a ella por vez primera: detenida en el pescante, el estribo del vagón, mirándole fijamente, quizá con la intención de pasar y alcanzar el siguiente. Pero se detuvo y le dirigió una mínima mirada, demora suficiente para que un muchacho – quizá su hermano mayor – la sujetara debajo de los brazos, la atrajera hacia sí para que, instantes antes de conducirla de nuevo al interior, le dirigiera a él una mirada fiera y retadora.
Una presencia y miradas extraviadas en el tiempo.
En una estación y un pueblo desconocidos.
Todo inició con el poco valor que tenía para izar y sostener el lebrillo con las frutas de la época. Abuelo y mamá preparaban una palangana de plástico verde con aguacates, mameyes, zapotes, nance, ciruelas, mangos, aquello que la época estuviera produciendo.

En una bolsa le ponían el menudo y lo mandaban a la estación de trenes una hora antes de que pasara el primero de los dos trenes; uno que regresaba a Mérida y el otro que se dirigía a Valladolid. Mamá le explicó lo mejor que pudo cómo debía ir y sentarse en el andén. Cuando el tren se detuviera, caminar a lo largo de los vagones a cierta distancia de las ventanillas de pasajeros, colocar el lebrillo sobre sus hombros y enseñar su venta; si alguien se mostraba interesado, extender los brazos hacia arriba, decir el precio, dejar que las personas escogieran el producto, recibir en la palangana el valor de lo entregado, y rápidamente dar el cambio, si había que darlo.
El temor que no lograba vencer era que el tren se moviera, que hubieran tomado el producto y la persona no depositara el dinero o, en su defecto, que tirara el producto y éste se fragmentara en el andén como tantas veces había sucedido, o enfrentar a aquellas personas que aun a sabiendas de que el valor de la fruta era casi simbólico pues en los mercados de la blanca Mérida alcanzaban un precio mayor, comenzara a pedir una rebaja o a fijar los precios que a su parecer valían. Nadie le dijo nada sobre cómo cerrar un trato.
La pena, vergüenza, apocamiento, timidez que siempre le dominó, le hacía temblar piernas y brazos, lo dejaba casi sordo y repitiendo sin lógica, sin coherencia, desconectados la cabeza y la lengua, los productos para su venta: cenan cenan, goman goman, meyma meyma, tezapo, tezapo. La falta de dominio sobre sí mismo, la falta de carácter para enfrentar sus propios demonios infantiles…
Abuelo y mamá le mandaban con su venta como a docenas de niños y niñas, abuelos y abuelas, que acudían a la estación a vender los excedentes de sus huertas. No estaba solo. La falta de seguridad sobre sí mismo para que entre el paso de un tren y otro, dejara su venta y se pusiera a corretear como los demás chiquillos, mientras los adultos se la pasaban conversando.
Entonces sucedió el hecho maravilloso.
Cuando se detuvo el tren, caminó hacia los vagones traseros, y luego regresó para exhibir los mameyes hacia los vagones de adelante. “Chamaco, chamaco,” le llamaban, y le hacían con la mano la señal de que se acercara. Apresuró el paso.
Al llegar al estribo de uno de los vagones, se detuvo a mirar la aparición de aquella niña de cabellos claros. Le llamó la atención la intensidad de sus ojos. No supo cómo nombrarlos, pero en su neófita argumentación solo alcanzaría a describirlos: miraba algo puro, limpio, inocente, dulce; observaba en su persona los contornos de algo luminoso y limpio; percibía visualmente una esencia conteniendo un cuerpo, y ambos eran igual de sagrados. En ese momento, a su mente vinieron sensaciones que él había asimilado del hecho histórico y religioso del doce de diciembre.
Muchos años después, al recordar esa experiencia, supo ponerle nombre a toda esa percepción y convulsión en su estado de ánimo: ternura, cariño, nobleza, fidelidad, simpatía. Una conexión psíquica y corpórea. Aún se pregunta qué tan lejos, o tan cerca, ha de estar aquel ser. Por algún designio desconocido, su mente la relacionaba con un lirio, un lirio acuático, un nenúfar. Una presencia que invoca recuerdos.
Pero en aquel momento, un muchacho mayor salió a por ella, la sujetó y la metió al vagón. Casi inmediatamente el ferrocarril se comenzó a mover. “Juan, Juan,” escuchó que le llamaban con insistencia. “¿Qué te pasa, Xipal, Chan xi? ¡Te estaban llamando! ¡Perdiste la venta!”
Un huascop de la mano de su abuelo le sacó de su abstracción y ensimismamiento, y le devolvió a su realidad, además de una avalancha de carcajadas de una veintena de niños y muchachos que le rodeaban.
Le invadió una furia, un coraje, que se mal tradujo en un llanto reprimido. Así se regresó a la casa. Mamá no le preguntó, solo le abrazó y entonces sumó otro sentimiento a esa visión: cálido amor maternal.
Ahora viajaba con su abuelo.
En las estaciones se mantenía aquella actividad de los niños venteros. Incluso ahora había mujeres y varones que subían en algún pueblo, avanzaban algunos pueblos más, y esperaban al tren que venía en sentido contrario, para treparse y regresar al pueblo de origen.
Se sentaba frente a él, porque los asientos eran abatibles. El abuelo cerraba los ojos y trataba de descansar. Él, por su parte, observaba el trajín de las personas en el vagón.

Todas las veces que viajaron, siempre deseó tomarse una gaseosa en tanto transcurría el viaje. El muchacho del tren en una cubeta galvanizada traía refrescos embotellados: Orange Crush, Pino negra, refrescos de cola y otros. Hasta que un día descubrió que el abuelo le observaba. “¿Quieres un refresco, hijo?” Dijo que sí. Llamaron el muchacho y allí mismo lo destapó, tirando la corcholata dentro del cubo.
El paisaje harto conocido – montes y henequenales, caminos y brechas, el profundo paisaje de nubes que imaginaba como montañas nevadas donde danzaba el sol de la mañana y el mediodía aun – tuvo un modo distinto de ser visto en tanto se empinaba la botella y se bebía directo del envase el refresco de su elección.
En los tenates, en esa ocasión, había mangos. Los traían para llevar a los tíos y amistades. Otros para vender. Esto se debía a que, cuando había alguna temporada frutal, también había excedentes de los mismos: había mangos en exceso, zapotes en exceso, aguacates en exceso. En la casa se hacían las comidas siempre con un refresco, jarabe, postre o ensalada de lo que hubiera.
Un día vinieron unos señores. Decían ser de Espita. Eran dos hermanos; uno era muy platicador, siempre opinaba algo; el otro era más parco y se limitaba a confirmar las palabras del otro, hablaba muy de vez en cuando, pero le distinguía la pigmentación de la piel: tenía la enfermedad cutánea llamada mal de pinto. Siempre los veíamos pasar en el tren, porque uno de ellos sacaba hasta medio cuerpo en la ventanilla para señalar aquella majestuosa mata de mamey de la casa.
Llamaron a la puerta. Estaban interesados en comprar los frutos de aquella mata. Abuelo los hizo pasar, tomaron un mamey del suelo. Con la uña crecida del dedo pulgar rasparon la cáscara para observar la auténtica coloración que se ocultaba debajo. Pidieron el bajador de caña brava y descolgaron uno, lo probaron, e hicieron una oferta al abuelo. Desde entonces cada año venían y compraban todo el producto de aquel árbol frutal.
Abuelo disfrutaba el espectáculo de los hermanos espiteños para bajar los mameyes: Uno, el de la piel manchada, subía lo más alto posible y se ayudaba con el bajador para alcanzar los de más arriba. Luego se los arrojaba al platicador, que los recepcionaba con un costal de sosquil, mediante un pase sincronizado. Este hermano, al calcular que el fruto se encontraba a cierta distancia del suelo, la extendía y, con un juego de las muñecas de la mano, ondulaba la pita, amortiguando la caída. El producto llegaba integro. Nunca fallaron en su técnica.
Abuelo y yo, a principios de año, colocábamos una bolsa de tela o escarbábamos junto a las raíces, depositábamos sal de mar en grano en los cuatro puntos cardinales del mamey y de los demás árboles frutales. Era para evitar los gusanos que dejaba en la carne de las frutas el granizo de las lluvias invernales.
Abuelo, responsable como era, alguna vez, cuando venían los compradores, ya por la intensidad de las lluvias o por alguna otra razón, indicaba que el mamey alojaba gusanos. “Igual se lo compramos,” le respondieron, “no se preocupe.”
Abuelo nunca había tenido en sus manos el valor total de sus productos de una sola vez. Y, en cuanto a mí, fueron menos las veces que tuve que acudir a la estación con mi palangana de frutas.
La visión de aquella niña, el recuerdo de los niños venteros, el tren y los árboles frutales cundidos, han perdurado toda mi vida.
Juan José Caamal Canul
5 de marzo de 2017




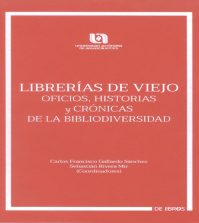






0 comments