- La Colonia Estrella
- Elis Regina
- XXVI Encuentro de poetas “América Madre”
- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano
- Sergio Cuevas Avilés, Premio «Justo Sierra Méndez 2022»
- María Teresa Linares Savio
- El Universo del Circo Teatro Yucateco
- Consuelo Velázquez
- Nelson Camacho
- José Ruiz Elcoro
- Siempre la sonrisa de Lucy
- Félix Guerrero, Batuta de Oro
- Jesús Gómez Cairo (+)
Ensayos Profanos (IV)

IV
Quien quiera que haya leído “La luna y seis peniques” conoce en gran medida la vida de Paul Gauguin pues es sabido que, a pesar del cambio de nombres, lugares y nacionalidad del personaje central, el libro es prácticamente una biografía del creador del simbolismo sintético. Novelada, desde luego, pero muy poco fue lo que la inventiva de Somerset Maugham tuvo que añadir a lo dispuesto por la realidad.
No pretendo ahora sacar a discusión la calidad estética de la obra de Gauguin. De eso se han ocupado con amplitud los críticos de los últimos setenta años, compensando con su juicio favorable el olvido de los primeros tiempos, favoreciendo de paso el enriquecimiento de los marchantes, lo que poco importa. Yo solo trato ahora de redrojear en su vida peliculesca en busca de una causa que justifique su fuga de la civilización.
De las propias declaraciones de Gauguin puede colegirse que, cualquiera haya sido el resultado final de su aventura, él buscaba la felicidad. Había pasado parte de su existencia, la edad madura, más o menos adaptado al ambiente del París convencional. Resignado, reprimido acaso; pero tan respetable en lo burgués como cualquiera. Vendedor de seguros, empleado bancario o agente de bolsa, lo mismo da, su ocupación estaba prosaicamente relacionada con las finanzas. Y tenía buen éxito. Su mujer y sus hijos estarían orgullosos de él, esto es lo que las mentalidades económicas de nuestro tiempo no pueden comprender. ¿Qué impulsa a un hombre aparentemente tranquilo a romper con su posición, con su familia y con la sociedad? Si lo tenía todo, se dice, incluso los domingos y días de asueto para dedicar al arte. De veras no era normal; no estaba en sus cabales; era un inadaptado, un irresponsable.
Y en efecto lo era. Indaguemos en el pasado las raíces de su proceder. Es probable el subconsciente o recuerdos de la infancia –el reino del placer de Freud–, embellecidos por el tiempo. Sabemos que en su juventud, antes de sentar cabeza en el matrimonio, fue hombre inquieto. Grumete, aventurero, qué se yo. Pero antes, muy niño hizo un largo viaje por mar en compañía de sus padres. Iban a América del Sur en pos de mejores horizontes. Del Perú era originaria y vivía aún su abuela materna. Por desgracia, el padre murió durante el trayecto. Vienen luego años de paz en tierra firme donde juega despreocupadamente y enriquece su imaginación con las reliquias incas del lugar. Durante este tiempo vive en casa de su abuela y de una tía hermana de su madre. Siempre al cuidado de mujeres.
Aquellos años sellaron en forma imperecedera la mente de Gauguin. Hay numerosos testimonios de ello. En algunos de sus cuadros pintados antes de dejar París reproduce objetos diversos, jarras, vasijas y rostros arcaicos no copiados de modelo alguno, sino extraídos del recuerdo infantil. ¿O sería de los “estratos históricos” heredados del cerebro ancestral? Su búsqueda angustiosa del pasado es evidente. Esto parece, según los testimonios disponibles. Él quiere romper con las corrientes estéticas actuales –las de su época– e ir tras las raíces del arte a sus propios orígenes, mucho más allá de los clásicos, hasta los egipcios o más lejos aún, a las culturas primitivas. “Hay que romper con los caballos del Partenón,” declara, y luego añade en frase que es confesión de su conflicto: “Quiero encontrar a Dada, el caballo de madera de mi infancia.” Después se aplicará el destierro voluntario justificándose así: “La civilización es una enfermedad: mi barbarie es el restablecimiento.” Si en las soledades de los mares del sur no halló sosiego, al menos pudo sublimarse en las excelsitudes de su arte.
Gauguin tuvo un retorno pasajero a la vida citadina, retorno que delata su añoranza por el bien perdido. Fue como un arrepentimiento, una claudicación motivada por el desengaño que le causó su aventura. A final de cuentas, el primitivismo no era tan bueno como había imaginado y pasados unos cuantos meses se sintió enfermo, mohíno, tan hastiado como antes. Demasiado tarde. Al igual que las hernias que se estrangulaban, había perdido su derecho a domicilio. No cabía en ninguna parte. Ni aquí ni allá. Cogido en la maraña indescifrable de su delirio, tiene que volver a las islas que lo atraen con fuerza imperiosa sin ofrecerle nada. Allí pintará, sufrirá y morirá antes de resucitar a la inmortalidad.
No faltará quien piense que Gauguin fue un hombre valeroso, sincero consigo mismo y nada más. alguien que supo renunciar al confort discutible de las ciudades. ¡Son tantas las veces que hemos deseado hacer lo mismo agredidos por el ruido, la prisa, la violencia y el trabajo rutinario, que tenemos que sentir admiración por quien al menos lo intentó! Sin embargo, nosotros no estamos locos para hacerlo. Nuestro razonamiento nos lleva a comprender de antemano lo que el pintor comprobó en el lugar de los hechos y en carne propia: el que nació doméstico ya no podrá ser salvaje. En la soledad que tanto deseaba, en la calma sensual de su paraíso en donde la vida transcurre rudimentaria, animal, casi vegetativa, no pudo ser feliz. Varias veces pensó en el suicidio. La pretendida búsqueda del caballo de madera de su infancia fue un fracaso. La infancia es etapa feliz –o infeliz– del desarrollo, a la que nadie puede regresar. Ni siquiera los que, como Gauguin, sólo en parte salen de ella.
Carlos Urzáiz Jiménez
Continuará la próxima semana…




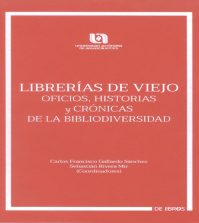






0 comments