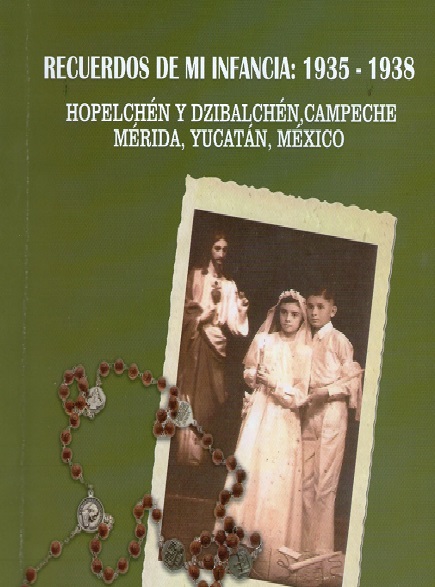
Hopelchen y Dzibalchén, Campeche
Mérida, Yucatán, México
CAPÍTULO 6
LAS MUJERES COMERCIANTES
De cuando en cuando llegaba al pueblo una partida de mujeres de la ciudad de Campeche, que hacía el típico viaje con el fin exclusivo de dedicarse al comercio. Eran mujeres vestidas con el traje típico de la región: faldones largos y blusas anchas, de telas llenas de colorido y ceñidas de la cintura por una faja ancha de tela oscura.
Llevaban la cabeza cubierta con pañoletas, también de telas de colores, y se adornaban el cuello y los brazos con docenas de collares y pulseras de abalorios baratos y cuentas multicolores, como para llamar la atención con el constante tintineo que hacían aquellos adornos al primer movimiento. Y si ese traje había hecho impresión en mi espíritu infantil, era por la semejanza que tenía con el que usaban las tribus de gitanas, de las que tanto oyésemos hablar, pero que entonces ni siquiera conocíamos.
Y vaya que si en aquel tiempo se hablaba de cosas, no muy agradables que se diga, de los gitanos; una leyenda que sobre ellos existía contaba que su principal ocupación, cuando pasaban por los pueblos, era el rapto de chiquillos que luego vendían en las ciudades. Solo que aquellas mujeres que llegaban a Hopelchén eran campechanas, como también lo éramos todos los del pueblo, y su comercio era muy distinto a la venta de niños. Era el comercio más colorido que recordase en mi época de infancia; precisamente como llegaban de nómadas, sin tener un lugar fijo donde instalarse, tendían una especie de tapetes bajo la fresca sombra que proyectaba el reloj público, y sobre estos tapetes se desparramaba toda la mercancía que llevaban en grandes cestas y canastas hechas de bambú.
Era todo un paraíso para los niños, otro paraíso de vivos colores que hacían que se nos fuesen los ojos detrás de todo aquello, y que corriésemos hacia las casas en solicitud de los centavos que podían hacernos dueños de una parte de tanta belleza. Llevaban dulces y llevaban juguetes. El clásico dulce campechano, a base de coco principalmente y que se elaboraba en infinidad de formas, y en infinidad de colores. Dulces tan clásicos de nuestra tierra que, cuando algún viajero del pueblo salía rumbo a Mérida en visita a algún pariente ya establecido en esa ciudad, a su paso por Campeche se sentía casi obligado a proveerse de una buena cantidad de ellos para llevárselos como tarjeta de cortesía. Porque yo recuerdo que, cuando ya nosotros también estábamos en la ciudad, cada visita que recibíamos de mis abuelos paternos, Indalecio Lara Toraya y María Concepción Barrera Lara, y varios tíos, nos representaba un buen banquete de esos dulces.
Eran esos mismos los que se tendían en los tapetes de las mujeres que nos visitaban de cuando en cuando. Esos comerciantes, junto con el dulce de coco, llevaban juguetillos también clásicos de Campeche, fabricados de barro y de madera en formas rústicas pero pintados de vivísimos colores, que era lo que nos atraía. Sobre los tapetes rodaban cientos de “pitos”, la mayor parte en forma de pajarillos , en infinidad de clases, que dejaban brotar melodiosos sonidos cuando se les soplaba a través de los agujeros que llevaban en la cola; trompos que eran un ensueño, bellamente pintados y barnizados, juguetes a base de madera de balsa y ligas que nos enloquecían, como un par de boxeadores que al apretar un pequeño resorte colocado en medio de ellos, en la base, levantaban los brazos y se daban de golpes, con la rapidez con que se les apretase el resorte; unos pajaritos adornados con unas pequeñas plumas coloreadas en lo que hacían las alas y la cola, y que se les hacía girar por medio de un largo cordón atado en la parte de abajo para representar su vuelo, al mismo tiempo que aquellas plumas de adorno las hacían zumbar según se les hiciese girar: a más velocidad, mayor zumbido.
Y las alcancías, había docenas de formas y colores. Pájaros, toros, gatos, perros, cochinitos, que eran los más populares y que ya representaban de por sí el símbolo de la alcancía, al grado de que la mayor parte de la gente hablaba de “su cochinito” cuando quería referirse a su alcancía. En fin, aquel era un recuerdo de dos o tres días de arrobamiento frente a aquellos tapetes, que era el tiempo que pasaban en el pueblo.
Ese era el tiempo que esas mujeres comerciantes de Campeche necesitaban, que resultaba más que suficiente para que agotasen toda la mercancía que llevaban. No quedaba un solo habitante de Hopelchén que no hubiese comprado alguna de las tantas cosillas que esa gente ambulante llevase en sus canastas de bambú. Cuando partían, nuestro reloj público era el que seguía recordándonos el festín de formas y colores que habíamos vivido. Ya en él sólo quedaban los cientos de golondrinas que revoloteaban todo el día a su alrededor, porque aprovechaban sus dos “habitaciones” vacías para instalar en ellas sus nidos. Qué bonito era verlas revolotear y escuchar sus chillidos, aunque algunas veces resultasen demasiado escandalosas; pero eran también otra parte del atrio, y hasta de la iglesia, porque no bien se abrían sus puertas, cuando la inundaban de inmediato, buscando quizá la frescura que en ella había dejado la humedad de los días que permanecía cerrada. Como en el pueblo el invierno no resulta demasiado crudo, nuestras golondrinas vivían allí todo el año, sin la imperiosa necesidad de tener que emigrar a otras tierras. Precisamente por eso bien podíamos llamarlas “nuestras golondrinas”.
[Continuará la próxima semana…]
Raúl Emiliano Lara Baqueiro
































