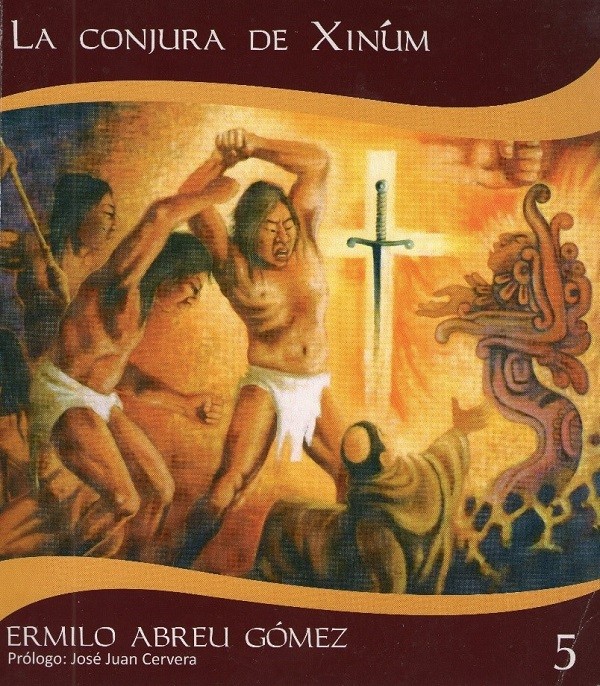
VII
V. Culumpich
Después de los sucesos anteriores, Cecilio Chi y Jacinto Pat se encontraron en Culumpich, donde tuvieron ocasión de hablar acerca de los negocios de la guerra. Con este motivo, una vez más quedaron de relieve sus diferencias de criterio respecto a los medios de que debían valerse para alcanzar el triunfo. Los dos hombres eran fieles a su destino; estaban orgullosos de su raza y a toda costa querían librarla de la situación miserable en que vivía. Por ayudarla eran capaces de cualquier sacrificio y hasta de perder la vida.
La oposición de sus ideas dependía más bien de sus temperamentos y de la inquietud con que seguían el desarrollo de los sucesos. Pat era de iracundia contenida y Chi de repentinas exaltaciones. Pat pensaba en la política y Chi en la guerra. El primero crecía en el orden y el segundo en la reforma. Pat aceptaba la división entre amos y siervos.
–Con buena voluntad y sin mayores distingos –decía– unos y otros pueden convivir y darse la mano y sentarse a la misma mesa.
Chi, en cambio aseguraba que era necesario acabar con el rico, pero sobre todo con el militar, su instrumento más nefasto. Para él la vida del indio era imposible bajo la bota del amo.
Como ya se sabe, Jacinto Pat tenía en Culumpich su residencia habitual. En el centro del pueblo había construido una casa de ripio, con cuartos espaciosos, ventanas de carrizo y techos de viga. Rodeaba la casa una huerta llena de árboles y de hortalizas.
Junto a ella había un pozo con su noria que dos mulas hacían girar y el agua corría por las eras y los canales del campo.
Más allá de la huerta estaban las dehesas, bien abastecidas de ganado vacuno y mular. La servidumbre vivía en chozas de embarro, esparcidas en los linderos del predio.
Pat vivía con su mujer y sus hijos Marcelo y Ramón. Marcelo tenía veinte años y había heredado la bondad y la osadía del padre; y Ramón, que no llegaba a quince, era enfermizo y siempre estaba pegado a las faldas de su madre. Marcelo salía de gira con su padre, sobre todo cuando éste iba de caza; entonces los dos rivalizaban en habilidad para acechar y seguir la presa; no se rendían jamás y hasta no cobrar lo que querían no abandonaban el monte. Volvían a casa con venados, jabalíes, faisanes y conejos. Entre los vecinos tenían fama de buenos tiradores. Como es natural, Pat se veía en Marcelo, en tanto que la madre suspiraba y moría por Ramón. La vida de Pat era tranquila y los indios que estaban a su servicio lo miraban como a un padre: tatich le decían en su lengua. Con ellos compartía los productos y las ganancias de la tierra.
Pat era vanidoso, pero no egoísta. El boato lo deslumbraba; le gustaba lucir prendas de lujo, engalanarse con alhajas y solía pasear a caballo muy peripuesto. Cuando iba a misa lucía bastón y adornaba su sombrero con plumas y abalorios. En sus horas de asueto leía libros de los tiempos viejos y era fama que sabía de memoria pasajes del Cogolludo. Admiraba a los príncipes y a los héroes y, a veces, imitaba sus posturas y ademanes. Del dinero no hacía mayor caso y lo tiraba como si tal cosa. Jamás se obstinó por acumular tesoros.
–La riqueza encona los espíritus –decía a los amigos.
No le gustaba sembrar sino lo necesario para el sustento de los suyos. Cuando alguien le afeaba su falta de previsión, respondía riéndose:
–El ahorro es cosa de las hormigas.
Pat recibió a Chi con cortesía, lo hospedó en sus propias habitaciones y lo trató con señorío y buena crianza. Dispuso que la tropa de su amigo acampara en los terrenos de la huerta y que, sin regateo, fuera abastecida de lo que hubiere menester. Los criados de Pat mataron varias reses y, ensartadas en palos, las pusieron sobre hogueras. ¡Cómo escurría la grasa y cómo olía aquella carne asada y recubierta de especias!
Por la noche el campo se llenó de fogatas y alrededor de ellas los indios platicaron alegres y bulliciosos, como si no estuvieran en vísperas de muerte. Otros se pusieron a cantar, y otros a tocar sus flautas. ¡Oh las flautas indias, roncas y melancólicas como sus dueños y humildes como el barro de que están hechas!
Libres de testigos, Pat y Chi hablaron de los asuntos tocantes a la guerra. De acuerdo con sus ideas, Pat dijo que no era partidario de llevar la lucha a extremos de violencia y de exterminio. Lo único que quería era forzar al gobierno a ceder ante las demandas de los indios. Otro camino le parecía torpe y hasta contraproducente.
Dada su manera de ser, Chi se mostró inconforme con estos pensamientos y así, menos cortesano que su compañero, opinó lo contrario. Dijo que por caminos de conciliación y acomodo no se conseguiría nada beneficioso, pues para el gobierno todos los indios eran enemigos y como tales los trataría hasta lograr su exterminio.
–El blanco –añadió– cree que el indio es un salvaje incapaz de razón. De ahí que lo explote como si fuera bestia. El blanco burla a nuestras doncellas y convierte a nuestras madres en cabras paridas para amamantar a los niños ricos de ciudad. Para el blanco no somos sino animales baldíos. Sólo falta que empiece a herrarnos para que caminemos más leguas. No hay otro remedio, pues, que llevar adelante la guerra hasta conseguir la derrota del enemigo. Sólo así los indios podrán salir de la miseria en que viven. Y lo que conviene hacer, hay que hacerlo pronto, pues nuestras fuerzas son pocas y no tardarán en agotarse.
Chi no tenía dudas sobre la certeza de su parecer. Para él conseguir ventajas por medio de arreglo pacífico era engañarse y engañar a los indios. Prefería la muerte a rendirse.
En este punto, Venancio Pec –que estaba presente y actuaba como segundo de Chi– terció en la plática y dijo que él era de la misma opinión, pues tenía por cierto que sólo la victoria de las armas podía asegurar la libertad de los indios. Luego añadió:
–Y todavía digo más; digo que esta guerra debe ser nuestra guerra. Además deber ser breve y recia, pues hay que aprovechar la quiebra en que hoy se encuentra el gobierno. Sus tropas casi no tienen vituallas ni municiones. Si no procedemos con prontitud, vendrá el fracaso y, tras el fracaso, la ruina. Tenemos que pagar nuestras armas con el pan de la boca. Los recursos de la tierra son escasos y en pocos meses los campos que hoy verdean estarán yermos y en ellos sólo se verán sierpes y raíces. La miseria nos doblegará, reinará el hambre y tras el hambre la muerte. Y no nos paremos a oír más promesas que ya hemos oído bastantes para no creer en ninguna. En cada conflicto nos prometen oro, tierras, bendiciones, libertad y paraíso. Y ya se ve lo que tenemos: desnudez, cárcel, hierros e infierno. Si hoy los blancos no tienen armas, mañana las tendrán a montones y entonces nos combatirán sin tregua y con saña hasta agotarnos. La furia del blanco no conoce límites y su crueldad es ancha como su avaricia. Cuando se vea fuerte ¡con qué alegría arrasará nuestras casas y robará nuestros sembrados y cegará nuestros pozos y hurtará nuestros hijos y violará a nuestras mujeres! En la batalla final sólo podremos oponer al alud del enemigo las trincheras de nuestros muertos. ¡Débil trinchera de esqueletos! Con nuestros huesos pisaremos nuestros huesos. Y los que escapen de la muerte no tendrán más remedio que huir y refugiarse en los bosques. ¡Y aun en los bosques seremos cazados y aún bajo la tierra serán buscados nuestros despojos! De raíces se llenarán las barrigas y el agua se beberá de bruces como beben las bestias; las mujeres parirán sobre las piedras; los muertos serán enterrados desnudos; y de nuestra propia fe hará escarnio el poderoso.
A estas palabras, Pat replicó que, por eso mismo, quería ganar la guerra por medios menos violentos, pues veía difícil si no imposible el triunfo de las armas. Al oír tal cosa, Chi se alzó iracundo, volvió a tomar la palabra y dijo que sólo la derrota del blanco podría cambiar la suerte del indio.
Venancio Pec añadió:
–Libres o muertos; no hay otro camino.
Hubo un largo silencio. Pat lo rompió diciendo que por solidaridad estaba dispuesto a luchar hasta el fin y que su manera de pensar en nada estorbaría la marcha de la guerra. Entonces los dos caciques, puestos de pie, se dieron la mano. Venancio Pec se acercó, puso las suyas sobre los hombros de su jefe y acto seguido salió de la casa.
Ermilo Abreu Gómez
Continuará la próxima semana…






























