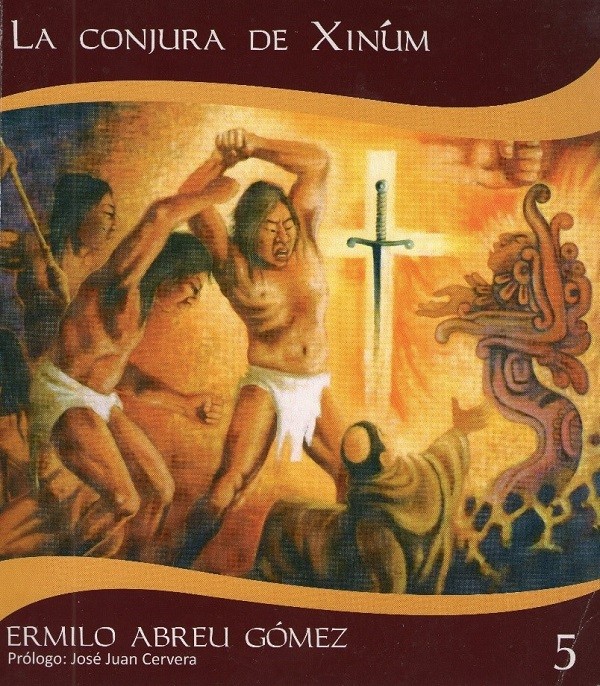
IV
II. Proceso y fusilamiento de Ay
Para algo tenían que servirle al coronel Rosado las espuelas, el caballo y el caletre vacío. En cuanto conoció las denuncias de Rivero y de Rajón, entró en movimiento sin ocuparse de comprobar las palabras oídas ni la autenticidad de la carta de Chi. Con lo sabido le pareció evidente la culpa y el dolo de Manuel Antonio Ay. Dictó entonces las órdenes necesarias para que, sin pérdida de tiempo, se apresara al cacique y a los indios que resultaran sus parciales. Falsa o cierta la conjura, había que dar un escarmiento, pues así lo exigía la tranquilidad y la salud del país. Tratándose de indios, la justicia era cosa secundaria. La tropa que despachó cateó las casas de Chichimilá y, sin grandes esfuerzos, logró apoderarse de Manuel Antonio Ay y de otros indios a quienes se tuvo por sospechosos tan sólo «por la cara de maldad que tenían». Entre éstos estaban unos hermanos Puc, gente bronca que hizo resistencia y a la que fue preciso reducir a la fuerza. Al registrar la habitación de Ay, se encontraron papeles que Rosado consideró relacionados con la conjura, listas de hombres comprometidos a entregar cantidades de dinero para los gastos de la campaña y una carta del citado Bonifacio Novelo en la que anunciaba el envío de armas y comestibles.
En medio de la expectación del pueblo, los presos fueron conducidos a Valladolid, puestos en la cárcel con centinelas a la vista y durante días no se les permitió hablar con nadie ni siquiera con sus familiares. El coronel Rosado creyó necesario instruir desde luego los procesos de rigor que, como es natural, armaron el consiguiente revuelo en la ciudad. Corrieron rumores a cuál más disparatados; se inventaron especies y la gente se atemorizó. No faltaron los vaticinios; se sacaron a relucir consejas relacionadas con el retorno de no se sabe qué personajes fabulosos y sanguinarios y también se habló de la reencarnación de Nachi Cocóm y de Jacinto Canek, que en tiempos remotos y de modo obstinado lucharon contra los blancos. Alguien dijo que los había visto a caballo recorriendo e incendiando caseríos y bosques. Una beata salió de su casa y, entre alaridos y desplantes, se puso a anunciar la llegada del Anticristo; y el sacristán de la parroquia, arremangados los hábitos, juraba por Dios y la Virgen que la pila de agua bendita estaba llena de sangre. El demonio, el demonio mismo, con cara de indio, iba pintando llamas en las casas de los blancos.
Abierto el proceso se hizo constar el texto de la carta recogida, y Rivero y Rajón repitieron sus declaraciones y se oyeron los dichos y pareceres de un cúmulo de indígenas aprisionados, unos como posibles cómplices y otros como testigos de cargo. Manuel Antonio Ay fue llamado a comparecer y el Fiscal lo sometió al siguiente interrogatorio:
–¿Cómo te llamas, de dónde eres, qué oficio tienes y cuál es tu estado y tu edad?
–Me llamo Manuel Antonio Ay, soy de Chichimilá, casado, labrador y creo tener veintiocho años –respondió en su lengua.
–¿Quién te prendió?
–Me prendieron por orden del coronel Rosado.
–¿Dónde estabas el domingo pasado?
–En la taberna del juez Antonio Rajón.
–¿Qué conversaste con él?
–Nada.
–¿Qué llevabas en el sombrero?
––Mi pañuelo.
––¿Por qué fuiste a la taberna del señor Rajón?
–A recoger una carta que me envió Sis–Chi.
–¿Era para ti?
–Sí, señor.
–¿Qué decía la carta?
–No la leí.
–¿Por qué?
–Porque estaba en castellano.
–¿Tomaste las armas en las revoluciones del 39 y del 40?
–No, señor.
–¿No militaste a las órdenes de Santiago Imán y de Pastor Gamboa?
–No, señor.
–¿Y qué hiciste cuando los mexicanos invadieron la Provincia?
–Me reuní con varios indios para llevar víveres a Campeche, donde la gente se moría de hambre.
–¿No tomaste las armas cuando la revolución del 46 ni en la de enero de este año?
–Sí, señor; estuve en la acción de Chemax y cuando el saqueo de la casa de doña Andrea Méndez sólo tomé dos garrafones de aguardiente.
–¿Hiciste una lista de individuos indígenas?
–Sí, señor, de orden de Bonifacio Novelo recogí los nombres de los que debían contribuir para comprar pólvora y plomo a fin de hacer una nueva guerra.
–¿Sabes para que se iba a hacer esa nueva guerra?
–Para que la contribución personal que pagan los indios fuera de un real y no de real y medio.
–¿Por qué si Bonifacio Novelo te dijo que hicieras eso no lo denunciaste?
–No lo denuncié porque en la última asonada también abastecí de pólvora y de plomo a los indios y el gobierno no lo tomó a mal.
–¿Sabes que todos los ciudadanos están obligados a respetar al gobierno y que levantar armas contra él es un delito?
–Entiendo lo que dice; pero yo no me he sublevado contra el gobierno.
A la postre nada se esclareció ni nada pudo concretarse y la acusación quedó en el aire. Mas, para el fiscal y los jueces, de todas maneras, Ay no era sino un hombre pérfido, de pésimos antecedentes y del cual había que librarse a toda costa. Ay se defendió y juró y volvió a jurar que él y los otros caciques sólo habían pensado en una campaña para conseguir la reducción de las cargas que pesaban sobre los indios y que todo lo demás que se les atribuía y se venía diciendo no era sino invención y malicia de la gente. Sus palabras, naturalmente, no fueron creídas por el fiscal y no faltó esbirro que hiciera burla de ellas. El tribunal se mostró inconmovible y lleno de indignación ante «el espíritu criminal del inculpado».
Conforme avanzaban las diligencias, propios y extraños advertían que no había salvación posible para los presos. Concluyeron los trámites, se cerró el proceso y no tardaron en pronunciarse las sentencias. Ay y los hermanos Puc fueron condenados a muerte. Ay fue puesto en capilla y corrió el rumor de que, viéndose perdido, confesó sus crímenes, se arrepintió de ellos, hizo declaraciones comprometedoras para los otros caciques implicados en la conjura y se dolió de los males que traería la rebelión proyectada por los indios. La gente lo tuvo por un monstruo de maldad, producto del odio que su raza sentía contra los blancos. No hubo quien no pensara que el infeliz merecía el suplicio de la muerte. Según refirieron algunos testigos, en la celda tuvo lugar la escena que aquí se cuenta.
Pocas horas antes de morir, Ay pidió hablar con un hijo que tenía. El muchacho fue traído y cuando entró en la celda, su padre se demudó y, deshecho en lágrimas, lo besó y le pidió que se arrodillara, pues iba a decirle palabras de gravedad. El muchacho obedeció y entonces Ay le puso las manos sobre la cabeza y le habló así:
–Hijo mío, voy a morir por haber tramado una rebelión contra los blancos que son nuestros amos. No sigas mi ejemplo que es consecuencia del error en que caí, mal aconsejado por otros. Muerto yo, tu madre y tus hermanos se verán desamparados. En tus manos quedan: sé tú el sostén de ellos y no los abandones nunca. Prométeme que así lo harás y entonces moriré y tranquilo–. Luego quitándose la camisa que llevaba y poniéndose otra que allí tenía, añadió:
–Toma esta camisa en memoria de tu padre. Conserva también mi sombrero y mis alpargatas. Este pañuelo que te doy llévaselo a tu madre y dile que mañana no venga a la ciudad.
Padre e hijo se abrazaron en silencio. Pero como el niño iba a llorar, Ay le dijo:
–No llores, ¿no ves que hay gente aquí?
El niño, al retirarse se echó a llorar.
Así llegó la hora del fusilamiento. Para prevenir desórdenes del pueblo, el coronel Rosado mandó redoblar la guardia que formó el cuadro. Manuel Antonio Ay fue sacado de la cárcel y conducido a la plaza de Santa Ana de la ciudad de Valladolid. El reo caminó sereno y se paró en el sitio que le indicaron y no permitió que le vendaran los ojos. Una descarga lo abatió, se le doblaron las piernas y cayó de bruces. Los indios que presenciaron la ejecución tenían los ojos enjutos y las manos crispadas. Pocas horas después fueron fusilados los hermanos Puc. Eran tres y se llamaban: Rudesindo, Felipe y Santiago. Antes de morir se abrazaron y el menor, después de santiguarse, cerró los ojos. Muerto, los tenía abiertos.
El cadáver de Ay fue conducido en una carretela al pueblo de Chichimilá, con el objeto de exhibirlo. En el camino la comitiva se cruzó con el hijo y la mujer del cacique; ésta quiso ver el cuerpo de su marido, pero el oficial que conducía la tropa negó el permiso, alegando preceptos de la Ordenanza. Una vez en el pueblo colocaron el cadáver sobre unas tablas y delante de él desfilaron los indios de la región. Algunos le tocaban la frente y se llevaban los dedos a los labios en señal de respeto. ¡Qué cara de espanto tenían aquellos hombres! Vinieron luego otros muchos indios de los pueblos vecinos y empezaron a gritar con tanta furia que los blancos se alarmaron y pidieron protección para trasladarse a Valladolid. Como esta amenaza duró toda la noche, al día siguiente se contrataron coches, carretas y bolanes y se organizó una caravana que, escoltada por la misma tropa que había traído el cadáver, abandonó Chichimilá y tomó el camino de Valladolid. La llegada de la caravana agravó la inquietud que ya prevalecía entre los vecinos de la ciudad.
Ermilo Abreu Gómez
Continuará la próxima semana…
































