- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano
- Sergio Cuevas Avilés, Premio «Justo Sierra Méndez 2022»
- María Teresa Linares Savio
- El Universo del Circo Teatro Yucateco
- Consuelo Velázquez
- Nelson Camacho
- José Ruiz Elcoro
- Siempre la sonrisa de Lucy
- Félix Guerrero, Batuta de Oro
- Jesús Gómez Cairo (+)
- Kiko Mendive
- Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba
- La revolución que quiso ser – IX
¿Y mis raíces? ¿Qué hacen creciendo hacia el cielo?

Luisa acostumbraba todos los viernes pasar al bar a escuchar música-viva, beber cerveza, liarse una plática interesante con cualquier tipo que tuviera el valor de enfrentar su hermoso rostro de trigueña mexica, y rebanarle la espalda con la idea de algún cambio en el porvenir más próximo.
No era justo que este viernes la banda que se presentaba fuera una fusión de música prehispánica y ritmos house.
– Pero qué diantres están tocando -escupió a sus vecinos en la barra del bar.
– No seas así, abre tu espíritu hacia todos los ritmos.
– No escuchas; es música de indios.
– No lo dices en serio, ¿verdad?, -carraspeó Fidel, ese hippie pacifista que se apunta como defensor de cualquier causa, por más estúpida que fuera. –De construir la música prehispánica hacia nuevas versiones tiene que ver con recuperar las raíces.
– Cuáles raíces, tú, no te engañes. Esto es una ridiculez.
– Llamas ridícula esta música. Habrías de medir tus palabras. Qué, muy europea la niña, ¿no?
– ¿Tienen que vestirse con taparrabos y usar sintetizadores para ir adornando el ponchis ponchis? ¡Y lo del palo de lluvia! Es una mamada, neta. ¿Cuáles raíces?
Aburrida, pero sin decidir terminarse la cerveza para largarse de una buena vez, con los dedos acariciaba el cristal de la botella, ensimismada. Uno de los integrantes de la agrupación que daba el concierto se acercó a la barra, sediento, se quitó el penacho y, con la cabeza al rape, enseñó un rostro y una figura que, más que bien, a Luisa no pudo dejar de agradarle.
La mañana siguiente Luisa abrió los ojos temprano. Se miró desnuda en los espejos del techo y observó su cuerpo violentado donde sobresalían marcas de dientes, signos de la enorme y deliciosa batalla de amor que había librado.
– Hay que volver a las raíces, ni hablar -y se mordía los labios mirando junto a ella, desnudo y en todo su esplendor, al músico del penacho.
Adán Echeverría




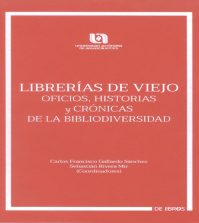






0 comments