- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano
- Sergio Cuevas Avilés, Premio «Justo Sierra Méndez 2022»
- María Teresa Linares Savio
- El Universo del Circo Teatro Yucateco
- Consuelo Velázquez
- Nelson Camacho
- José Ruiz Elcoro
- Siempre la sonrisa de Lucy
- Félix Guerrero, Batuta de Oro
- Jesús Gómez Cairo (+)
- Kiko Mendive
- Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba
- La revolución que quiso ser – IX
Valentina

Valentina cursaba apenas el tercer año de primaria. Era una niña introvertida que vivía para peinar y arreglar el cabello a Carmina, una muñeca triste, al menos en sus facciones. Eso a Valentina no le importaba, para ella era una muñeca feliz.
Las tardes después del colegio eran dedicadas a cuidar de su Carmina. En la puerta de su casa, sentadas en aquella banca improvisada, mientras desfilaban los autos rumbo a sus hogares después de sus labores diarias, ella y su muñeca no veían pasar las horas. Casi siempre la luna les acechaba y les recordaba que era hora de entrar.
En el viejo televisor, el profesor Jirafales enamoraba a doña Florinda, la chilindrina y el chavo le sacaban de nuevo el llanto a Kiko. Era el programa favorito de Valentina. Con su abuelo don Narciso, lo veían todas las noches, siempre con la esperanza de que don Ramón obtuviera un empleo duradero.
La edad y la demencia senil obligaron a don Narciso a mudarse al “Jardín de la Esperanza”, un asilo de ancianos de escasos recursos al que eran llevados todas aquellas personas que ya no tenían cabida en la vida de sus familiares, por desinterés o por falta de poder adquisitivo, puesto que el lugar era extrañamente subsidiado y los pacientes no tenían que pagar un solo peso, cosa que le vino de maravilla a Marcia, la bella madre de Valentina quien, al quedarse viuda, vio en el asilo la oportunidad de entregar a su padre, quien a partir de ese momento conocería a muchas nuevas personas que lo acompañarían y le servirían de guía en ese último tramo de su vida.
Entre los efímeros recuerdos del viejo, la sonrisa de Valentina iluminaba cada uno de ellos. Día tras día, a las ocho en punto de la noche, don Narciso miraba el televisor, y acariciaba en su mente los largos y negros cabellos de su nieta adorada, la bella Valentina.
A partir de ese momento en que se fue su abuelo, Valentina miraba por las noches el programa, pero en la compañía de Carmina.
—Carmina, ¿tu pancita tiene hambre? —preguntó risueña, mientras sentaba a su muñeca en una pequeña silla, la misma que ella usara de bebé, recuerdo de su padre, fallecido dos años atrás. La silla estaba acomodada junto a una caja en donde guardaba recortes de revistas que le llamaban la atención.
La muerte de su padre fue un golpe terrible para la pequeña, en aquel trágico accidente mientras repartía volantes y pseudorevistas a bordo de su destartalada motocicleta Islo. Fue un cumpleaños trágico para Valentina, un acontecimiento que cambió para siempre las vidas de las mujeres de la casa, Rebeca, su hermana mayor, y de su despampanante madre, Marcia.
Marcia había quedado viuda a sus 34 años, con toda la belleza de una mujer trigueña de larga y negra cabellera. Sin estudios —solo logró cumplir su secundaria, y con mucho esfuerzo—, se casó muy joven, a los 17 años, al quedar preñada de Facundo, aquel apuesto motociclista rompecorazones de la colonia La Milpa, donde ambos crecieron. Desde muy temprana edad le dieron gusto al cuerpo. Facundo quedó impresionado por la pericia con la que Marcia le hacía el amor, un amor desesperado, como el de dos prisioneros que quisieran escapar de una condena de muerte.
La Milpa era una colonia de clase baja donde los niños jugaban hasta las 8 de la noche, no porque hubiera toque de queda, sino por la cantidad de pandillas que deambulaban por la zona. Entre fiestas, alcohol y excesos, en las esquinas podía verse todas las noches a grupos de jóvenes inmersos en los vicios.
Marcia ayudaba a su madre en las labores de la casa, levantando los destrozos que hacía su padrastro al llegar ebrio a casa. Marcia encontró en Facundo el camino para salir de su triste agonía.
A la muerte de Facundo, Marcia se refugió en un bar de mala muerte, en donde consiguió trabajo, en un principio de cajera, pero la vida en aquel lugar le puso en bandeja de plata el alcohol y la drogas. Pronto comenzó una carrera de “fichera”, mujeres que acompañan a los feligreses en sus rondas de tragos prohibidos. Entre coqueteo y flirteo, conoció muy bien el alcohol. Ya no necesitaba que algún cliente la invitara, sino que comenzó a necesitar del alcohol para desinhibirse, luego para relajarse y, al final, para toda ocasión y emoción.
La Ruina era el nombre del bar, muy cercano al centro del pueblo, a escasos 20 minutos de la Milpa. Era pequeño, unas 10 mesas bien distribuidas en una superficie de 6 x 6 metros, y al final una larga barra coronada por un panzón y mal encarado cantinero que servía de Caronte a todos aquellos que así lo deseaban. El público que asistía al lugar era variado, de todas las clases sociales, aunque abundaba la clase social baja. Los miércoles se presentaba una banda de Blues, “Los Chivos”, que con su excelente dominio musical fue atrayendo poco a poco a muchos seguidores. Marcia aprovechaba esos días para hacer gala de su frondoso cuerpo y obtener un “extra” a su trabajo cotidiano.
Pronto, Marcia logró captar la atención de más de uno. No era extraño verla salir del bar con dos o tres acompañantes, y llevarlos a su casa.
—¡Sé que tienes hambre, Carmina! ¡Déjame hacerte la comida!
El sonido de las llaves en la mesa detuvo la carrera de la pequeña.
—¡Shhhhh! No hagas ruido, Carmina. Ya llegó mi mamá…
Isaías Solís Aranda
yahves@gmail.com




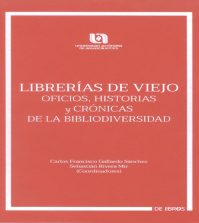






0 comments