- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano
- Sergio Cuevas Avilés, Premio «Justo Sierra Méndez 2022»
- María Teresa Linares Savio
- El Universo del Circo Teatro Yucateco
- Consuelo Velázquez
- Nelson Camacho
- José Ruiz Elcoro
- Siempre la sonrisa de Lucy
- Félix Guerrero, Batuta de Oro
- Jesús Gómez Cairo (+)
- Kiko Mendive
- Nicolás Guillén, Poeta Nacional de Cuba
- La revolución que quiso ser – IX
Musicalidad, Sonidos y Remembranzas

“Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe” es el título de una novela de Daniel Sada, autor ya fallecido, un escritor que construyó sus novelas y sus oraciones gramaticales de una manera particular. Algunos le tildan de barroco, pero de un barroquismo del desierto mexicano, norteño, para más señas.
“Lo que se precisa aquí es contemplar lo señero de todo este engorro. Demetrio cargando con harto esfuerzo su enorme maleta. Destrozo de hombre ascendiendo y descendiendo por los peldaños metálicos del tren. Quedaba el brete de otro abordaje, la idas en el tren ruidoso que lo llevaría a Parras, y la añadidura de cuatro horas de agobio en pos de una felicidad prenavideña” – Casi nunca, premio Anagrama de novela 2008.
Fue un experimentador del lenguaje. Según dicen, lo han traducido hasta al holandés. No me imagino como traducirían la frase con la que iniciamos este comentario. Cómo conservar la musicalidad de la frase.
La otra noche, esperando el servicio de trasporte urbano cerca de la decana Facultad de Medicina y del ya vetusto y multi-reciclado edificio del Hospital Escuela Agustín O’Horán, me pareció escuchar el sonido de una campana.
¿Fue un hecho real, perceptible con el sentido auditivo, pero impalpable? ¿O sucedió en mi imaginación?
Confundo la realidad cotidiana con un mundo ideal y más allá de mis sentidos. ¿Pienso en Albanta?
En ese tramo de la Avenida Itzáes pasan entre sesenta y noventa vehículos por minuto. Entre el tráfago de motores, rodamientos de llantas, escapes, de pronto se hizo un espacio, un compás de silencio de segundos, escuché –y eso es un gran logro para mí– con claridad el tintineo de la campana, de una campana pequeña, de un dulce y joven resonar, casi religioso, consagrado.
Era el reloj público del viejo hospital escuela.
Ya sabía que estaba en funcionamiento. De hecho, tiene cinco minutos de atraso con relación al reloj de la galletera “Dondé”, a la que también dedico mi atención todos los días camino al trabajo.
Dije para mí: “En otra ocasión, cuando no esté sujeto a la correa del tiempo y el reloj checador de la oficina, ni al hábito de retornar y refugiarme en la guarida, vendré a esperar y escuchar el sonido de esta maravilla.”
El camión tardó más tiempo de lo normal en pasar. Entonces se repitió el milagro, corregido y aumentado.
De pronto, la calle quedó vacía y silente.
Los vehículos estaban detenidos por los semáforos de la intersección de Avenida Itzáes con el germen de la avenida Jacinto Canek y, por el otro lado, en la letra T que forman las calles del Parque de la Paz con el zoológico del Centenario.
Nuevamente, el reloj marcó el lapso de tiempo transcurrido: esta vez las veintidós horas menos quince.
Levanté la vista y miré entre las hojas de las ramas de los escasos árboles que se desbordan sobre el arroyo asfáltico de la avenida a la diosa Selene emitiendo por reflejo su luz argentada, una ligera brisa movió las hojas produciendo una danza, y su melodía agreste y universal.
Un momento místico irrepetible.
La campánula vibró, emitiendo un tono musical en medio de la noche rumorosa citadina de un sábado meridano.
La campana sonó como un reloj municipal de un barrio o un pueblo perdido.
Me transporté al hoy inexistente e inimaginable pueblo indígena de Santa Catarina, o Catalina, aquel villorrio arrasado por el cholera morbus del siglo XIX. A su enorme plaza, donde los pro independentistas o el pueblo llano, exaltado por sus líderes, arrastraron y desquitaron años de ignominia sobre el monumento pétreo a Fernando VII, que se localizaba en el Paseo de Gálvez o de Las Bonitas y que, años después, retornó a la esquina de la 65 por 42, y al que la anónima y sabia cultura citadina denominó con el mote de “Monifato”, de la que hoy se conserva en ese mismo lugar una réplica, siendo que el original permanece en el Museo de la Ciudad.
El camión continuaba sin pasar, y esperé otros quince minutos, pero ya no pude escuchar más nada.
Si la campana del reloj sonó como lo hace cada cuarto de hora, aquél sonido se perdió entre el estruendo de los automotores.
Mirando este sitio, en soledad, tiene hasta cierto punto su encanto y resultaría espléndido para caminar con seguridad y mirar las construcciones de principios del siglo XX.
Puede parecer una forma o visión de lo que significaba el progreso material, que de hecho lo fue, ya que representaba y contextualizaba en nuestra ciudad capital la política porfirista, la significación ideológica del régimen de “poca política y mucha administración” y no en balde al parque edificado en aquella plazoleta se le denominó Parque de la Paz, porfiriana faltó agregar.
Quizá, si nos ensañamos más, se fundara en la Pax sepulcral que se había desatado en todo el país para combatir a los antagonistas del porfirismo.
Acaso, si se analiza con más agudeza, significaba una de las triples erres que la dictadura de Don Porfirio concedía y recetaba a sus queridos enemigos – encierro, entierro o destierro – y que ahora, a la luz de nuevas observaciones y estudios, han quedado como ejemplos de control político y coerción social: el manicomio, la penitenciaría y el hospital.
Un paquete bio-político digno de analizarse en el contexto de nuestra entidad y que nos remite a Michel Foucault.
Juan José Caamal Canul




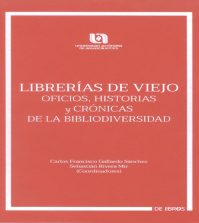






0 comments