- La Colonia Estrella
- Elis Regina
- XXVI Encuentro de poetas “América Madre”
- Argeliers León, talentoso musicólogo cubano
- Sergio Cuevas Avilés, Premio «Justo Sierra Méndez 2022»
- María Teresa Linares Savio
- El Universo del Circo Teatro Yucateco
- Consuelo Velázquez
- Nelson Camacho
- José Ruiz Elcoro
- Siempre la sonrisa de Lucy
- Félix Guerrero, Batuta de Oro
- Jesús Gómez Cairo (+)
El Prefecto del Sur (Primera Parte)

VII
A Faulo Sánchez
Que Dios tenga en su Gloria al Prefecto del Sur, quien murió de espantosa manera el Año del Señor de 1865. El hombre del imperio que alardeaba de hospedar en la sala de su casa un inmenso óleo de Maximiliano de Habsburgo.
Por aquel tiempo, Maximiliano había asignado a un plutócrata intachable, llamado Salazar Ilarregui, la comisaría imperial de la Península de Yucatán. Salazar asumió de inmediato aquel cargo que lo convertía en el amo indisputable de un pueblo que estaba por deslumbrarse ante las galas de la emperatriz Carlota. Uno de sus primeros acuerdos fue nombrar a Martínez, Prefecto del Sur. Este despacharía los asuntos de su gobierno en Mesapich, pueblo de indios de paz, no lejos de los dominios de los combatientes de la Guerra de Castas.
Aquí es preciso destacar que el Prefecto del Sur descendía de una solariega familia de hidalgos establecida en Yucatán hacia el ocaso del siglo XVII. Era hombre áspero, muy dado al juego, a la farra y a las mujeres livianas; por culpa de esos desenfrenos había dilapidado sin mayores esfuerzos una considerable fortuna de varios miles de dólares mexicanos. Cuando el imperio irrumpió con su efímera gloria en Yucatán, Martínez solo contaba con una devastada heredad, su inútil genealogía y una ancestral fobia contra los mayas.
Su lóbrego cuarto olía a humedad: exornaban las enmohecidas paredes, llagadas por el tiempo, media docena de daguerrotipos familiares y una decaída imagen del Señor San José. Encima de mesas barrenadas por el comején y de cómodas del Siglo de las Luces, reposaban bronces italianos abatidos de polvo y derruidas reliquias de familia. En la intimidad de una oronda vitrina se advertía la perturbadora presencia de herrumbradas armas de fuego, un desgastado uniforme de soldado (Martínez había combatido en la Guerra de Castas) y un expectante fuete.
El Prefecto del Sur asumió sus funciones con la mano de hierro de los sátrapas. Comenzó por convocar a los indios a enojosas asambleas en las que remarcaba con exaltada soberbia la ineludible obligación de santificar el santificado nombre del emperador, de guardarle ilimitada obsecuencia, y de venerarlo como el hombre que había llegado para redimir a los mayas y para acabar de una vez con la embustera probidad de Benito Juárez. En uno de esos enardecidos congresos los intimidó con una severa revisión de sus cometidos religiosos. Los tachó de herejes y malos hijos de Dios, cuya confianza habían traicionado y cuyas divinas leyes se esmeraban en desobedecer. Habló de penitencias terribles para los infractores y de la presencia de unos adustos sacerdotes católicos que estaban por arribar al lugar con el encargo de auxiliarlo en esa inaplazable inquisición.
Caía la última luz de la tarde cuando el Prefecto del Sur concluyó su fatigosa homilía. Mostraba el rostro encendido y gotas de sudor se deslizaban por sus mejillas. Con ojos enrojecidos observó la expresión sumisa de sus oyentes y solo entonces se animó a sonreír, enseguida mandó tañer las campanas de la iglesia y sacar, de una soterrada bodega de su propiedad, colmadas barricas de aguardiente que hizo distribuir entre los asistentes. Esa noche los indios bebieron hasta el amanecer, mestizos habilidosos hicieron estallar cohetes bullangueros que alegraron la fiesta, y durante el baile salpicado de fuegos artificiales no dejó de vitorearse a sus imperiales majestades, ni a vuestra señoría, que no era otro que el frenético señor Martínez.
II
La draconiana política del Prefecto del Sur transformó rápidamente la vida de Mesapich en un infierno. Martínez, avalado y sustentado por la formidable fuerza del Imperio, se corrompió sin dificultad: incrementó con exceso las exacciones acostumbradas, inventó (con perversa inventiva crematística) nuevos e injuriosos tributos, y llegó a cobrar encumbrados réditos por el pobre dinero que suministraba a los indios. Algunos se atrevieron a protestar y fueron forzados en la picota imperial ante la sorda presencia de los otros indios. Hombres valerosos lo acusaron de apoderarse, y de malversar, el deleznable jornal de los peones y también fueron reprimidos. Desesperados, algunos intentaron la fuga, pero tuvieron que encarar la iracundia de mestizos brutales armados de lebreles implacables. Códigos sin dificultad eran deparados al sórdido mayocol, hijo malo de las parcas y eficaz mercenario de los amos, encargado de proveer la tortura. Los infames patrulleros también cobraban una recompensa. Solo quienes ostentaban pasaporte podían acceder a Mesapich. Los que intentaban burlar ese requerimiento eran detenidos y encerrados en celdas húmedas y chatas, agobiadas de alacranes y de mosquitos, en las que había que permanecer agachado.
Los indios comenzaron a recelar de ese inagotable caudal de oprobios y a gestar la ineludible venganza.
Roldán Peniche Barrera
Continuará la próxima semana




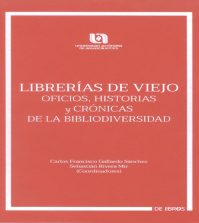






0 comments